En esta época de extravagancias y vulgaridades, donde sobresalen los artistas que más provocan o vociferan, prefiero regresar al universo de los solitarios y los ermitaños, de los herejes ocultos y de los creadores retirados. Llevo meses visitando de nuevo lecturas de juventud e incluso de infancia, descubriendo o redescubriendo las obras de autores que siempre he admirado y que por alguna razón se me escaparon en los momentos de mis primeros acercamientos a ellos. Por eso he vuelto a los textos de una escritora cubana, cuya vida es la antítesis de todo lo que representa esta época: Dulce María Loynaz (1902-1997).

Dulce María Loynaz
Puedo imaginar lo que esta dama de las letras habría pensado de estos tiempos donde el pudor, la vida privada, la humildad y la decencia, se han convertido en cosas del pasado. Imagino lo terrible que hubiera sido para ella haber tenido que lidiar con una sociedad que insistiera en convertirla en espectáculo, como ocurre a menudo en estos días, cuando ella solo aspiraba a encontrar su propia luz en las sombras donde siempre se refugió para crear su propio universo. Quien conozca su obra, sabe que hubiera aborrecido todo ese circo mediático que son ahora los medios e incluso las redes sociales, que son el reflejo de cada creador. Ella se encontraba en las antípodas.
Y lo digo después de leer el único de sus libros que aún no había caído en mis manos: Fe de vida.
Más que un texto autobiográfico —aunque también lo es—, se trata de unas memorias dispersas que se centran en la personalidad de su segundo y último esposo, Pablo Álvarez de Cañas, un hombre de origen humilde, natural de Tenerife, que viajó a Cuba siendo muy joven, y se abrió camino como periodista de crónicas sociales, llegando a ser amigo y consejero de muchas figuras de la política y la sociedad.
Con su prosa casi decimonona, que mantiene el tono reflexivo de una época más reposada e introspectiva que esta, Loynaz repasa las diversas facetas de ese hombre a través de anécdotas rescatadas de sus propios recuerdos. Ella misma reconoce que ese recuento podría ser imperfecto pues se vale de recuerdos e impresiones, más que de datos concretos. A esto se suma el hecho de que, según sus propias palabras, ese hombre había sido un individuo de carácter contradictorio que podía ser calificado de divertido, reservado, magnánimo, inestable, generoso, superficial, caballeroso, romántico o frívolo, pero que había sido capaz de esperar “por veintiséis años a la mujer que había elegido, aun cuando ella fue quien no esperó” (pág. 117). Este personaje que ha intrigado siempre a los lectores de Loynaz, que no han dejado de preguntarse quién fue ese individuo oscuro que logró captar el interés de una mujer tan independiente y obstinada como ella, no abandona su misterio al final de esas memorias, lo cual no significa que la lectura del libro no valga la pena por muchas razones.
En primer lugar, Loynaz realiza un retrato extraordinario de la sociedad y de la vida urbana dentro de una época que ella nunca cesó de añorar; de una Habana que olvidó sus modales, su manera de hablar, de reunirse, de comportarse y de relacionarse. Su queja no es el lamento habitual de alguien que no quiere reconocer la inevitabilidad del cambio, sino un reproche consciente sobre pérdidas absurdas y arbitrarias que pudieron evitarse, según sus propias palabras:
“¡Cómo hacer creer a los que vendrían luego que aquel Vedado era un lujo que podía permitirse la ciudad y con la ciudad un pequeño país donde no existían éxodos en masa, ni asaltos a embajadas, ni gente perseguida ni perseguidores!… Ya no existe El Vedado, como no existen Pompeya ni Palmira. Como no existe Machu Pichu. Pero estas al menos debieron su destrucción al rodar de los siglos o a las tremendas fuerzas de la Naturaleza, aún imponentes y grandiosas en su potencia de aniquilamiento. La misma Cartago fue arrasada por los hombres que peleaban su guerra, extranjeros en ella. En cambio, nuestro Vedado fue enterrado vivo por la estulticia y la avaricia de hombres nacidos bajo su mismo cielo…” (pp. 35-36)
Por otro lado, no encontraremos en sus páginas una crónica descarnada ni naturalista, sino más bien escenas dibujadas en claroscuros, donde hay momentos descritos con precisión casi fotográfica, que son velados de inmediato por expresiones que difuminan la escena, como si su autora pusiera un súbito freno a sus confesiones por temor a cometer alguna indiscreción. Ese estilo personal de narrar, aplicable también a su poesía, no deja de recordarme La Habana de mi juventud, cuando paseaba por barriadas como el Vedado, Miramar o la antigua Ampliación de Almendares (hoy incorporada al municipio Playa) por esas aceras donde la luz y la sombra se alternaban a cada paso.
Pese a que este libro tiene como premisa despejar las incógnitas sobre la personalidad de Pablo Álvarez de Cañas, hacia la mitad se produce un giro donde es la propia escritora quien se erige —quizás involuntariamente— como protagonista, a partir de un Intermezzo donde se detiene a reflexionar sobre la otra relación enigmática en su vida: su primo Enrique de Quesada y Loynaz, su primer esposo, cuyo paso por esas páginas nos deja también con la impresión de hallarnos ante otro retrato incompleto, aunque no menos fascinante. Esa ambigüedad podría no ser la respuesta que muchos quisieran obtener, pero en ello radica gran parte del hechizo. Y es que tal vez no exista una sola respuesta definitiva para descifrar las relaciones entre personas que no pudieron haber sido más diferentes. La vida está llena de eventos así.
Fiel a su intimidad, Loynaz cuenta a medias algunos hechos, eludiendo o saltándose otros que evidentemente debieron ocurrir. Su personalidad literaria nunca abandona la cautela, dejando que el lector saque sus propias conclusiones.
Es precisamente ese carácter elusivo lo que hace que estas memorias se avengan al calificativo mayúsculo de la verdadera Literatura. En sus páginas, el amor se deduce de los susurros y la pasión permanece al amparo de las miradas indiscretas, por lo que el lector tendrá que contentarse con su propia interpretación de los hechos, en lugar de esperar revelaciones directas, como harían hoy muchos escritores.
Por mi parte, sigo amando la levedad de su prosa, esa inasibilidad de las circunstancias, como mismo amé su poesía cuando la descubrí mientras buceaba en los polvorientos archivos de la Biblioteca Nacional José Martí, de La Habana, en los lejanos años ochenta, hasta tal punto que me atreví a dedicarle un artículo —publicado en El Caimán Barbudo en 1985, hace ya la friolera de 40 años— a sus Poesías escogidas (Letras Cubanas, 1984), la primera antología de su obra que se publicó en Cuba después del largo ostracismo oficial al que fuera sometida durante décadas. Perdí ese ejemplar, tantas veces leído y manoseado, cuando mi padre tuvo que deshacerse de lo que quedaba de mi biblioteca habanera, imposibilitado de luchar contra las plagas que la invadían. Espero que ese libro esté hoy en manos de algún lector que valore su poesía.
Fe de vida complementa y alumbra la percepción que Loynaz tuvo del mundo que perdió y del nuevo que terminó por destruir la ciudad que tanto amó, apuntalando así la leyenda de la más lírica y políticamente indomable de todas las poetas cubanas.

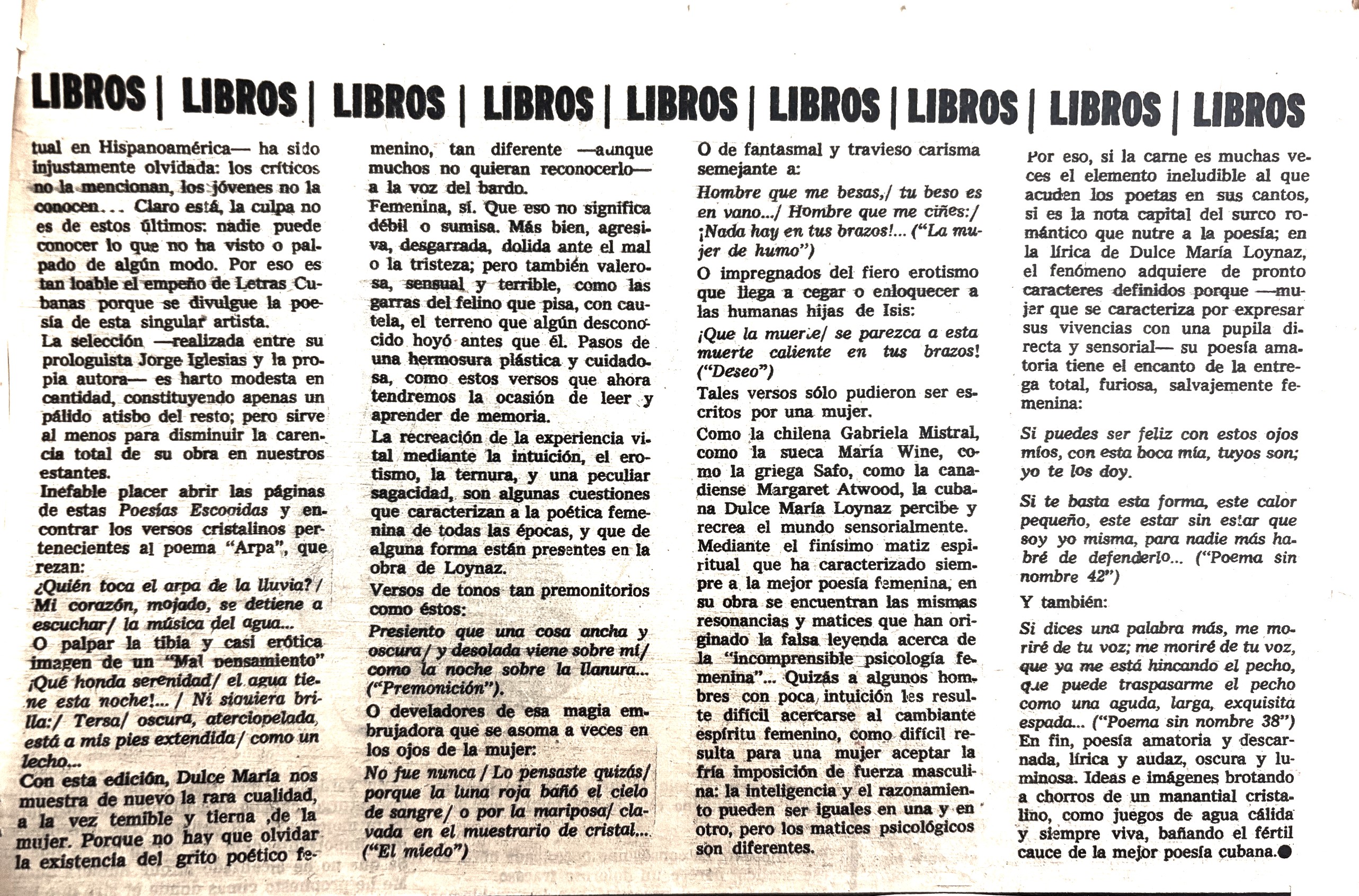

Debe estar conectado para enviar un comentario.